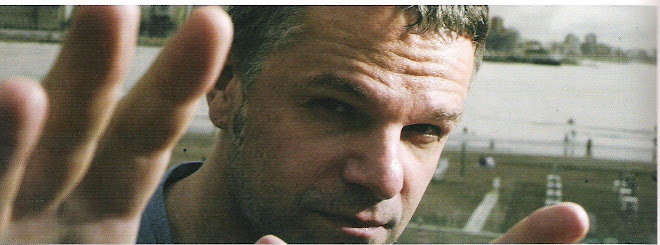Cuando niño
jugaba siempre a las cartas
con mi abuelo.
Ellas eran españolas
y él también,
de modo que cada partida
era transatlántica.
Los oros eran perfumados y asombrosos,
las copas ostentosas y azucaradas,
las espadas risueñas
y los bastos, contundentes
como desvelos amorosos.
O no. O sí. Eran eso
y cualquier otra cosa.
Cartones coloridos
del intercambio puro.
Un día acusé al abuelo de hacer trampa
y toda la familia se enojó
conmigo.
La trampa había sido, supongo,
quererme tanto, y a pesar de eso,
no dejarme ganar.
Antes de las cinco de la mañana
ya se iba a trabajar
y una vez
me encontró de la cama tan al borde
que supo que en un soplo caería.
Me rozó con un dedo
y yo me di la vuelta hacia el vacío
pero a un palmo del piso
sus brazos fuertes y seguros
de obrero
estaban esperándome.
Otra trampa del abuelo. La primera
fue suplantar al que raptó la guerra
y nunca conocimos.
El ocupó su puesto
de manera tan astuta y ajustada
que nos hizo imposible
desmenuzar el pulso
y no sentir su sangre.
José Tomás, abuelo:
en las horas previas a tu muerte
perdiste el habla
y te llenaste
de violencia
acaso para adaptarnos
al golpe de la pérdida.
Seguro ya lo has olvidado.
¿Qué perdíamos?
Al Hombre Bueno.
Bueno de toda Bondad,
bueno de veras,
bueno tan como el pan –así se dice-
que en Zaragoza fuiste panadero.
¿Allí lo aprendiste?
¿O en Zamora, con los curas
de tu orfanato?
Imposible averiguarlo ahora.
Sólo sé que esos monjes
te querían mucho
Pero en tus dieciocho años
te obligaron a partir.
Benditos ellos, que te soltaron.
Nosotros te necesitábamos.
Y sigue siendo así.
Por eso recupero tu presencia,
me tomo de tu mano
y doy un salto alegre
Hacia el charco de la infancia.
No me la sueltes
así pescamos juntos
la memoria feliz.
Mi casa de pocas fiestas
tuvo una
aprovechando la seguidilla de cumpleaños,
Ricardo el 12 de junio –cumplía trece-,
Gabriel el 4 –cumplía diez-
Y yo el 30 de mayo –cumplía cinco-.
Nos celebraban a los tres.
¿Qué día eligieron?
¿Más cercano al de quién?
No lo recuerdo
y quizá tampoco entonces
lo sabía.
Mi hermano mayor
trajo a las chicas grandes
y yo pasé de falda en falda
sin esquivar ninguna
con la risa imbatible
como un juguete público y maleable.
En el estrecho comedor
la luz era poca
y mucha la alegría.
Torta, velas, bocaditos, servilletas, serpentinas,
discos modernos
y uno mío, infantil,
el de Anteojito
que la vecina Selva me trajo de regalo
erigiéndose un templo en mi memoria
un poco por el gesto
y un mucho por su nombre.
Selva.
Llevaba gafas y el pelo lacio, largo,
Interminable
Como su nombre verde
Lleno de tigres y monos y elefantes
Que bailaban “Barrilito de cerveza”,
La canción pegadiza
De aquel disco.
No volví a escucharla.
En años sucesivos
escruté una y otra vez
la funda vacía.
Honda y persistente frustración.
Misterio que mis hermanos
develaron luego:
había quien compraba
los discos por kilo
y reciclaba la pasta.
Yo perdí aquellas canciones
y ellos ganaron la honra
de ser pioneros ecologistas.
Omito ahora contar
cómo me desquité.
Pero me desquité.
Mi madre tuvo a su madre
morruda y cortita,
risueña y enojada.
Peleada con Dios
y cantándole alabanzas
desde su nombre:
Gloria.
Apenas había ido a tercer grado,
no tuvo tiempo de aprenderse las ternuras
pero escribía las mejores cartas que yo haya leído nunca.
Devoraba las novelas
policiales o románticas
desde que era niña y las raptaba
para padecerlas escondida en el granero
hasta que la rescataba la materna paliza.
Nos esperaba siempre con las camas hechas
primero en la tan añosa casa de la calle Santander
-me gustaba ese nombre: Santander-
y luego en el diminuto departamento
de la Calle Asamblea,
tercer piso por escalera
donde aún puedo oírla
mientras subía jadeando
con las bolsas de la compra,
unas que se hizo ella misma
cosiendo sachets de leche.
A cuatro cuadras estaba
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
Me llevó a conocerla.
De su mano
entré por primera vez en una iglesia.
Íbamos a ver el pesebre,
Distinto cada año.
Nuestra Señora
Nos salió al encuentro
Espléndida
Sonriente
Gigante
Y mi abuela me dijo:
“-¿Ves esta?
Esta es una puta
Que le hizo creer al marido
Que quedó embarazada
De una paloma”.
Luego nos detuvimos
en los Reyes Magos
En los pastores
En los animales
Y el niño Jesús.
Lamentándonos de perder el fresco,
ese amparo divino contra el verano porteño,
salimos.
Tras pasear el parque Chacabuco
volvimos agotados.
No recuerdo si tuve calesita
Esa vez.
Mucho calor.
Asamblea 1950
Entre Bonorino y Lautaro,
Bajo Flores,
Tercer piso por escalera.
Yo me quedé leyendo
la edición azul de tapa dura
de Marianela,
la que murió de amor
-a mi abuela le encantaba-
y ella se recostó en la penumbra
de su cuarto.
Tenía dos figuras
sobre la mesita de luz:
otra Virgen María
y un San José.
Nunca la abandonaban
sus recuerdos del campo y la gesta cainita,
de su madre, Paula,
que dejó de ir a la iglesia
cuando la pelaron los guardias civiles
y de su padre, Emilio,
Que no dijo ni pío,
sólo se murió,
o de sus diez hermanos
varones
aunque luego de la guerra
sólo quedaban tres.
En el Parque Chachabuco
había una fuente
con sapitos de bronce alrededor
que echaban agua por la boca
incansablemente.
Nunca estaban secos
y su chorro continuo
Era símbolo
de felicidades permanentes,
o, al menos,
puras, frecuentes, sustentables.
Los niños afortunados
llevaban lanchas y yates de mucha pila
y variado colorido
oceanando esas aguas.
Yo, que no lo era menos,
llevaba a mi tía y a mi abuela
y no envidiaba barcos
habiendo sapitos.
Un día
llegaron las autopistas
a Buenos Aires
y decidieron pasar justo por ahí.
Partido el parque en dos,
la fuente se fugó en su camioneta.
Muchos años después
hicieron otra
con aguas más pequeñas,
con sapos más toscos,
más o menos en el mismo sitio
pero...
¿qué niño aceptaría un más o menos?
Por cierto,
habíamos dejado de ser niños.
La cocina de casa era muy, muy grande a mis ojos
con un predominio de rojo en el suelo
que se punzaba en motas blancas y negras
desde donde brotaba el celeste de las alacenas,
una seguidilla de puertas altas y bajas
que apretaban numerosos misterios.
En la tercera de la izquierda
contando desde la cocina propiamente dicha
Yy siguiendo por el suelo
-no tomamos las de arriba, las inalcanzables-
envuelto en su papel austero
moraba el queso de rallar,
objeto dilecto
de mi primer latrocinio.
Yo entornaba la puertita
para ocultarme detrás.
Desarmaba su ropa,
aferraba mis garritas a la piel dura y negra
y raspaba la delicia con mis paletas de entonces
mientras mi madre, invariablemente,
decía en una risa:
“-Me
parece que me están comiendo el queso los ratones”
y yo pensaba que sí,
que a ella le parecía eso,
porque entonces a mi madre
yo le hubiese creído cualquier cosa
y más en beneficio
de mi glotona impunidad.
Los días más felices
fueron los del perro.
Dos o tres, o una semana...
Tan pocos, que no puedo recordar al perro en sí,
sólo el saber que estaba
asomando su hocico tras la ventana
que daba al patio.
Tampoco recuerdo el nombre
si es que le dimos alguno.
Duró tan poco.
Se nos había escapado,
me dijeron.
Tuve que aceptarlo
no sin antes aprender
algo importante:
no se puede,
no se debe
vivir sin perro.
¡Ah! Los amorosos perseverantes
que, contra mucha evidencia,
insisten en esperar algo bueno de nosotros
y lo buscan, y lo encuentran
a menudo, si no siempre,
porque hasta pueden fabricarlo
con la sencilla fuerza de su fe.
Éste no tuvo suerte con nosotros.
Décadas después
me cuenta madre
que le había mordisqueado sus sábanas tendidas
Y tuvo que exiliarlo
“de una patada en el culo”.
Era un hermoso perro.
Eso recuerdo, sí.
Más lindo que cuando la abuela
nos esperaba en su casa
era cuando venía a la estación.
¡Cuántas vías! ¡Cuántos trenes! ¡Cuánta gente!
Constitución, ¡qué palacio!
Todavía estaban las locomotoras negras,
vaporosas, cinematográficas,
y las nuevas
amarillas, eléctricas, portentosas.
No había gente apurada, ni tensa, ni peligrosa,
ni fea ni mala
Sólo gente que iba y venía,
viajaba o esperaba
y de pronto
se desvanecía o apartaba
para despejar a mi abuela
que emergía pequeña y monumental
con sus vestidos de tela estampada
sin mangas
abotonados por delante
que se cosía ella misma.
Siempre estaba acalorada.
Siempre estaba.
Íbamos luego a tomar el colectivo,
línea 2,
hacia el barrio de Flores.
No dejaba de asombrarme que entre tantos otros,
Tantas líneas enredadas en canales desbordantes,
Tanta numeración aglutinada,
ella supiera dónde abordarlo.
Yo había venido solo.
El abuelo esperaba en casa.
Eran para mí.
Yo los elegía siempre.
Mis hermanos preferían la playa.
Elegir siempre ha sido un privilegio.
Bien que mi abuelo me lo valoraba.
Por azares políticos que no vienen al caso
cierta parentela cercana en la sangre
si no en el sentimiento
se había encumbrado
hasta los resplandores de la corte,
tanto así
que en un verano
conocí el más tremendo castillo de mármol
con sus alfombras infinitas,
escalinatas fanfarronas
y ramilletes de sirvientes.
Se peleaban por atraparme
las mucamas.
Me contaban sus cosas
Y reían por cada una de mis preguntas.
En los jardines
la piscina que adoraron mis hermanos
y la fuente solitaria
que preferí,
donde aprendí el lenguaje
de los peces coloridos,
numerosos, sí,
pero maravilloso y enigmático
cada uno.
Mis hermanos peregrinaban
del chapuzón al gimnasio
y me arrojaban gajos
de una casi constante indiferencia
interrumpida sólo
cuando los inspiraba la broma
que pudieran tenderme.
Los tres abominamos, eso sí,
la noche en que sirvieron
pato a la naranja.
¿A quién se le ocurriría
dar a comer un pato?
Quizá un sobrino del Donald
de plástico durísimo,
de ellos heredado,
que me esperaba en casa.
Nos acostamos con hambre.
Mi abuela, en cambio,
freía pollos y milanesas
Y tortillas y chauchas y calamares.
El colmo fue quedar
encerrado
en el ascensor.
Pensé que nunca saldría.
“Mamá! Mamá!” empecé a gritar,
pero luego cambié por “Alicia! Alicia!”
porque ¿al grito de “mamá”
no puede acaso responder cualquiera?
Me rescató un portero sonriente
jalando la gruesa soga
con sus manos.
Tras la experiencia extrema
me inspiré de súbito
y, con determinación insobornable,
imploré mi traslado.
No porque el castillo blanco
dejara de fascinarme
pero
¿quién prefiere la opulencia
a sus abuelos?
Años después
José Tomás me dijo
que yo siempre sería su preferido
por aquel gesto.
No conmemoro mayor triunfo
sobre competidores.
Papá y un amigo
tenían un restaurante.
Les iba muy bien.
Mamá era la adicionista y cajera.
Allí me dieron por primera vez
a probar
los mejillones.
“¡Papá!
¡Esto no me gusta!”
dije,
mientras los pedacitos negros
de las conchas
que había triturado con esmero
caían, insidiosos,
desde las comisuras de mis labios.
Pasaron los años
y papá seguía riendo
cuando recordaba eso.
Hace ya muchos años
que se ha muerto
y a veces me parece
que lo escucho
porque se sigue riendo
de eso.
También los mejillones
me remiten a otra historia.
En aquel palacio
del que hablaba
había un cine
donde nos pasaron una película
que a nadie le gustó
salvo a mi abuela Tatá
y a mí,
únicos en quedarnos
hasta ver el final.
Era de un señor
que llevaba boina
y luces en sus zapatos,
a quien luego encontré en la tele
y siempre me sonreía.
Yo lo amaba.
Un día
fui a quedarme con unos amigos
del edificio
que ahora se habían comprado enorme casa
con jardín
porque mamá viajaba
por trabajo,
con tal suerte que para la cena
según nos anunciaron
habían invitado
a ese señor.
No nos lo creíamos del todo.
¿De dónde lo conocían?
¿Porqué habría
de venir?
Lucy, la anfitriona,
preparó en el horno, con un caldo,
los mejillones más ricos del mundo,
y cuando la expectación
ya estaba a punto
de matarnos
el célebre invitado
tocó el timbre.
No llevaba la boina
ni chaleco,
pero era él.
Adusto, se sentó
y, sin decir palabra,
se dedicó al sorbido de moluscos
sin siquiera levantar los ojos
para anoticiarse de mí
o de Alfredito y Mariana,
los niños de la casa.
En algún momento
nos cansamos de revolotearlo
y nos llevamos a la cama
toda la tristeza del mundo.
Tiempo después
me lo encontré en la vida.
Ahora sí,
fue amoroso conmigo,
cantó canciones al piano
y me dedicó su libro
de poemas...
Pero claro,
habíamos dejado
de ser niños
y él tampoco llevaba
la boina puesta.
Mi hermano Gabriel
estaba poseído por el fuego.
Sabía el secreto de los barcos de papel
y de los líquidos incandescentes.
Organizaba sus belicosidades
en la bañera y en las piletas
y las llamas llegaban hasta el techo.
Cuando volvía madre
el aire estaba espeso,
el marco de la batalla ennegrecido,
y ella, antes de rebuscar la blancura perdida
con esponjas de alambre
aplicaba a mi hermano la seguidilla de sopapos y patadas
que se le agolpaban en manos y pies
acompasándola con esas palabras hirientes y sonoras
que mi madre siempre dijo como nadie.
Gabriel las encajaba sin chistar
pero no daba la guerra por perdida.
Estaba poseído por el fuego.
Era un soldado rebelde y pertinaz
Nació con clara idea de orden y limpieza
encarnada en la chispa de su brazo ejecutor.
Palabras mayores
cuando quiso organizar la puesta a punto
de nuestro oscuro quincho atiborrado.
Era ése un cuarto mágico, oscuro, asustador,
aparcado en el patio donde no estaba el perro.
Yo sólo me le atrevía tras el paso de mi hermano,
temía a la soledad de las cosas descartadas.
Gabriel amontonó las que juzgó inservibles
y dio luz a la hoguera con majestad de inquisidor.
Yo entré corriendo a la casa,
mientras él debatía con las llamas
como un héroe joven del cine americano.
Se proclamó triunfador
y vino satisfecho a la cocina.
Un rato después,
el gesto de madre al entrar
nos hizo volver la cara al patio.
La ventana enmarcaba
una corriente negra
que vibraba su ser del quincho al cielo.
Al aire fueron los gritos,
al quincho los baldes
y al trasero de mi hermano, los puntapiés.
Su orgullo chamuscado
se fue a esconder al cuarto.
Mamá quedó encendida.
Yo temía a mi hermano
fuera del cuarto
y lo necesitaba dentro,
si no estaba el otro.
Mi cuna primero,
mi cama luego,
daban cara a las puertas del ropero
que solían quedar entreabiertas
como atajos a otro mundo
y en la penumbra sinuosa
que asomaba
moraban brujas.
Más de una vez las vi.
Yo, aunque despertara primero,
esperaba a que alguno se levantara
para pegarme a su espalda
y así esquivar el zarpazo las sombras.
Una mañana fue desesperante.
Tenía hambre y sed,
pis amontonado,
llevaba horas despierto,
las brujas ondulaban
y en cambio, Gabriel yacía inmóvil.
Traté de adivinar su respirar,
pero no pude.
El cuerpo estaba quieto,
la cabeza se apoyaba en la pared.
Antes de mearme
me arrojé a sus hombros,
Que no eran tales.
Había fraguado su cuerpo
con la almohada,
la cabeza era un bollo
de frazada.
Corrí hacia el picaporte
ahogando un grito.
En la mesa redonda
de la cocina
ya estaban almorzando.
Todos.
Ricardo, Gabriel, mamá...
y papá, que reía especialmente.
fue raro verlo,
no solía estar en casa.
La sorpresa
trocó mi pánico
en extrañeza.
No me habían esperado
pero estaban todos.
No recuerdo la comida
aunque sí haber visto
antes que nada
La botella verde
de mi gaseosa preferida,
Lima-limón,
domo un gesto amigable
de la luz del día.
Esto sucedía
cuando mis hermanos ya tenían
sus marineras
y yo, a su lado,
mi cama,
más baja pero más ancha
cuyo cubrecamas
con hileras de hormiguitas
y volante marrón plisado en la caída
me gustaba siempre tanto
Porque una y otra vez
contaba uno a uno
los insectos bordados
en negro y color crema.
Recuerdo antes de eso
mi cuna arrinconada,
alta,
con barrotes de madera blanca.
Nítidos siento una tarde
los brazos de mi madre
rescatándome del oscuro,
apretándome entre risas
contra su hombro derecho,
llevándome a la cocina.
En el sillón amarillo
de patas finas
y apoyabrazos rectos
-¡tan años sesenta!-
frente al televisor gigante
estaba su amiga Susana
que quería varones
y sólo tenía hijas –tres-;
reía y me extendía los brazos
pero mamá me retaceaba.
Antes quería exhibirme
como un trofeo.
Yo era un bebé feliz
Y mi madre el camino
a la risa y la luz.
Según madre,
hablé antes de caminar.
Ese día
no recuerdo haber dicho nada.
Reí también,
y calenté regazos.
El comedor nunca
era usado como tal.
Estaba siempre en penumbras,
no sé por qué.
Daba entrada a la casa.
Los muebles apenas le cabían.
Allí convivían los libros,
el sofá de las visitas
y hasta una pecera
con tres o cuatro habitantes diminutos.
Sobre la extensa cómoda,
el mágico tocadiscos,
tan fuera de mi alcance
mientras vivimos allí.
Poner música era un poder
de los gigantes.
Mi madre escuchaba a Serrat
apasionadamente.
Los poemas de Machado
cantados
son casi lo primero que recuerdo.
Uno,
mi preferido,
Arrancaba a toda orquesta.
“He andado muchos caminos...”,
decía.
Me enseñó el pretérito perfecto,
me enseñó que había orquestas,
me enseñó que había caminos,
me enseño que había poesía
y buenas gentes que viven,
Laboran, pasan y sueñan.
Leer yo no
sabía
y pensaba que nunca aprendería.
parecía tan difícil.
“¿Cómo no vas a aprender?”, decía madre.
“¡Claro que no vas a aprender!”, decían mis hermanos.
Y lo que estaba escrito
como yo no leía
ese señor del disco lo cantaba.
Apenas me mostraron unas letras
corrí para jactarme ante los grandes.
Ya sabía escribir, claro que sabía.
Ricardo me dictó unas oraciones
y yo me apliqué tan sin pausa
que no les di su aire a las palabras.
Todo el dictado hacía
una palabra sola,
como en un alemán superlativo.
“No sabés”, se me rieron.
Sí
que sé. Sí que sé.
Había también una radio, no sé dónde,
pero sí recuerdo estar en el cuarto
y escucharla.
Sonaba un tango. Era Gardel.
Suave, dulce, vibrante
la voz melodizaba
“Mi
Buenos Aires querido”.
Acaso por eso desde niño
quise vivir en Buenos Aires.
Aunque había otras razones,
fuertes, de peso
como el amor que no puede decir su nombre
no porque no se atreva
sino porque no lo sabe
todavía.
Yo nací enamorado de mi tía.
con su pelo lacio, negro y brillante
era el opuesto descarado
de mi madre rubia.
A su mandíbula fuerte
la risa llegaba profunda
y estallaba en sus dientes
amplios y luminosos,
dignos de una sonata
a cuatro pianos.
Era extremadamente blanca.
Era extremadamente hermosa.
Era mi madrina.
Me inundaba de amor
y de alegrías.
En Navidades
me daba el regalo perfecto
y en Reyes
otra vez,
como aquella locomotora verdinegra
enorme
con trompa colorada
que, por mor de las pilas y el aceite,
dibujó enredadas ferrovías
entre las macetas del patio
de la calle Santander
sahumando el aire tibio
con suspiros de bruma perfumada
que se iban luego
a visitar las parras
de la terraza,
mientras los helechos prosperados
en gigantescas latas oxidadas
sonreían sus granitos
de pimienta flotante.
La ducha del baño
antiguo
no tenía cortinas.
Ella enfundaba su tesoro negro
en una gorra plástica
-eso me disgustaba-
pero emergía desnuda
de la bañera
y a mí me congelaba
contemplarla.
Era ese el momento de raro desacuerdo,
porque ella me pedía
que me fuera
Y yo nunca quería
ni podía.
Me llevó a ver Dumbo en un cine
de la calle Corrientes
y luego al Ital Park
donde el mismo elefante
exploraba los cielos
dejando que montaras
Sobre su lomo excavado.
Nos fuimos tan directo
a las alturas
que me morí de miedo.
Después un copo gigante
de algodón dulce
y vuelta al barrio
por amoroso laberinto
de calles empedradas
sin dejar ella de bromear
delicadamente
sobre mi pánico elefantiásico.
Mi tía Mary
que hizo la carrera
de modelo
y no retiró el título
porque para trabajar le pedían
favores especiales
-según la abuela me contaba-.
siguió en cambio
de empleada
en unas oficinas
del centro.
La abuela y yo calculábamos
el tiempo del regreso
y la esperábamos beatos
en la parada del 7,
aquel colectivo blanco
con rayas celestes
que volvía siempre
atiborrado
y a veces nos burlaba
entregando borbotones
de anónimos ignotos.
Nuestra expectación se afirmaba
para entregarla al próximo
y al siguiente,
acaso alguno más...
Mary llegaba siempre
al fin y al cabo.
Descendía radiante
la escalerita
con la mano en la cadera
y la belleza en su lugar.
Casa chorizo.
Todas las habitaciones
daban al patio.
La cocina era pequeñita
y sin embargo
nos reuníamos todos ahí,
Incluida la perra Linda
que no dejaba a nadie
ocupar su silla baja y gris.
Era peluda, blanca y negra,
ladraba mucho cuando sonaba el timbre
pero tan buena en todo, por lo demás,
que se murió la primera
con toda cortesía.
Todavía estuvo viva, me parece,
para escuchar
en la cocinita
la noticia bomba:
Mary iba a presentarnos
a su novio.
Derrumbe interior.
¿Cómo?
Mi plan era crecer
para casarme con ella.
Dijo que dejaba de ser de San Lorenzo
para empezar a ser de Racing
como su novio lo era
y yo declaré lo mismo
ignorando la furia de mis hermanos
-nosotros éramos de River-.
Luego me trepé a la cuna grande
que usaba en esa casa
y me envolví en la cobertura amarilla
con figuras geométricas
estampadas
rojas y azules
para llorar.
Las lágrimas distorsionaban
el tragaluz elevadísimo
y los cráteres rugosos,
amenazantes,
que dejaban en el cielorraso
los pedazos de yeso
cuando caían.
Uno se recortó justo entonces
y me vino a la frente.
Hube de seguir llorando
no tanto por el golpe
sino por el sabor amargo
del polvo y la pena.
Tenía cinco años.
Recién le había escrito
mis primeros versos
(“Yo estaba en la granja
comiéndome una naranja.
Tú estabas en el río
Y tenías frío...”),
los llevó durante años
en su cartera,
pero no usó cartera
el día de su boda,
según recuerdo.
Hubo una primera parte,
la del civil,
que no me pareció muy verdadera
porque no me llevaron
y porque me tía vestía una falda azul marino
y una blusa turquesa,
nada del otro mundo,
Aunque estaba preciosa
como siempre,
pero luego, no esa noche
sino la siguiente
la agitación fue mayúscula.
Volvió de la peluquería
con infinitos bucles
-parecía otra-,
la enfundaron en un vestido blanco
de tul interminable,
bajamos a los gritos
las escaleras
y un carromato negro
de esos antiguos
adornado de cintas
se la llevó.
Nosotros las cuatro cuadras
hasta la Milagrosa
las hicimos a pie.
En la iglesia no cabía un alma
-Se casaba mucha gente-,
pero, por mor de mi abuela,
que fue empujando,
llegamos hasta un borde
del pasillo central.
Las luces eran infinitas,
competían con las flores.
Cuando llegó su turno
no supe si era ella
no tanto por mi vista corta
-no descubierta aun-
como por la distorsión debida
a las lágrimas agolpadas, abundantes.
“¿Ésa es Mary? ¿Ésa es Mary?”
“¡Claro que es Mary! ¿No la ves?”;
no del todo al principio en aquel paso de princesa,
siempre nítida en el centro de mi mente,
pero claro, se iban acercando.
Iba del brazo del abuelo
-yo no entendí por qué-,
muy conmovido él,
lagrimoso también.
Cuando pasaban por nuestro banco
ella sonrió
y me guiñó un ojo
solamente a mí.
No capté una palabra
de cuanto se dijo después
porque me quedaban lejos
y de espaldas
y tapaban a quien fuera
que estaba perorando,
pero me quedé contento
porque entendí la promesa
de aquel guiño.
El compromiso de amor eterno
era conmigo.
De un momento a otro
el pelo simplemente lacio
volvería.
Había que olvidar, claro,
ciertas expectativas,
como las de aquella vez,
viviendo aún en la casa de la calle 11 de septiembre,
Cuando en la madrugada de una misma noche
llegarían desde Buenos Aires
Mary y Rosita, la amiga de mamá.
Apenas se esbozó un amanecer
me levanté, primero que nadie.
Había llegado una sola de las dos.
La otra.
La flaca alta de pelo corto y ojos azules.
¿Por qué cancelaría Mary su viaje?
Hubo una explicación.
No fue satisfactoria.
Demás está decir que odié a Rosita
si no para siempre
al menos hasta que la mudanza
nos hizo dejar atrás
algunas cosas.
La estaban preparando
sin que me diera cuenta.
¡La estábamos preparando!
Si hasta recuerdo algún viaje
en el Citroen de Susana
cargado con nuestras cosas,
fui sentado al lado de los veladores.
¡Pero yo qué sabía!
Una tarde –cosa extraña-
Papá pasó a buscarme por la escuela
en el Renault 4 blanco de su hermana,
me llevó hacia otro barrio
y al llegar a un edificio enorme,
alto y amarillo,
que tenía un mellizo,
me dijo:
“-Desde ahora
vas a vivir acá”.
Me acompañó hasta el décimo piso
pero no entró.
Estaban los Meyer
escrutando el nuevo orden de las cosas.
Parecía estar todo
salvo el enorme baúl color bordó
que nunca pude ver abierto
y cuyo contenido
me intrigaba hasta el desvelo.
Acaso era el objeto más bello y misterioso
de la casa perdida.
Lo habíamos dejado atrás,
como a papá.
Yo cumplía seis años.
Susana había traído una tortita
cubierta de crema y duraznos.
Desde las ventanas
se veía casi toda
la ciudad.
Los edificios del Centro
y una raya del mar
desde las piezas
y desde el comedor y la cocina
larga y estrecha,
una porción de campo
donde estallaban todos
Los atardeceres,
alumbrando colores y colores y colores.
Sólo necesitaba para verlo
tomarme del marco
de la ventana
y sostenerme un momento
En puntas de pie.
Acaso desde entonces
tengo las pantorrillas nutridas
como jamones.
Quisiera, antes de seguir adelante,
volver un poco
a la memoria de la casa.
¿Dónde está el apuro?
También dejábamos allí
un plato azul celeste
de plástico duro
como eran todos los plásticos entonces.
En su centro plano, levantado y rugoso
se rallaba una manzana,
y la fruta cremosa
que ya iba oxidándose
se ubicaba casi sola
en la canaleta honda
que completaba el círculo del plato.
Cuando mamá tomaba una manzana
era que estábamos solos ella y yo.
Me la daba en la boca
con una cucharita de alpaca.
A los dos nos daba mucha risa,
no sé por qué.
Acaso porque me quedaban grumos
en las mejillas
o simplemente porque a mí
aquel puré
me gustaba mucho.
También puedo ver a mi madre
en la cocina enorme
que se volvía fría,
sentada y pegada a la estufa
celeste a garrafa
cuyo friso de fuego que se empezaba azul
me encandilaba,
tejiéndose un cubrecama de dos plazas,
titánico,
en una moda que se impuso entonces.
Era una suma de cuadrados
que hacia adentro iban concéntricos,
el más grande enmarcando al más pequeño,
-aunque, claro, el más pequeño
se tejía primero-
cada uno en un tono diferente
y el de afuera negro
para dar al colorido una armonía.
La admiración no me cabía en la boca,
parecía un trabajo interminable.
Sin embargo,
Penélope invertida,
mi madre terminó el tejido
y luego se separó.
Lo estrenó en el departamento nuevo
de la calle Larrea
aunque luego lo cambió por uno naranja
de círculos de flecos
también concéntricos
comprado en una tienda.
Mamá ahora trabajaba
y los almuerzos
dependían de mis hermanos mayores
más de una vez.
La autoridad conferida
se les volvía tiránica
con facilidad.
“-¡Comé ensalada!”
nos imponía Gabriel,
citando a madre.
Otras veces
se daba a fantasías culinarias,
saltándose el libreto.
Empezó por los panqueques
de dulce de leche
como los de Tatá,
la abuela paterna,
y pasó luego a los más elaborados,
recargados de fruta.
Con el primero de manzana
hizo alarde de pericia,
malabares de sartén,
y al darlo vuelta
lo lanzó en vertical como un fantástico
plato volador.
Quedó perfectamente adherido al techo.
Para despegarlo
se conglomeraron la prisa,
la escalera y la angustia.
Al fin recuperado,
si no reconstruido,
lo comimos igual
pero en el techo
quedó tatuada la colisión
como una luna plana
y acaramelada,
fija durante los seis años
que vivimos allí.
Del espanto pasamos a la risa.
Luego mamá nos aportó la furia.
Gabriel nació y sabía
jugar en soledad
pero cuando yo estaba
me incluía.
Traía a casa indios y soldaditos
que se jactaba de robar en “Casa Tía”
aunque yo di en pensar que los compraba,
no sé con qué dinero.
Armábamos los dos bandos
y el truco era voltear al enemigo
con el vuelo asesino
de una banda elástica
que nos dejaba amoratado
el dedo índice.
Los indios llevaban las de ganar
porque tenían unas carpas duras
de colores
con boca muy pequeña.
Se pertrechaban dentro
y así eran muy difíciles
De matar. Andá a acertarles.
Otras veces trazábamos un autódromo
pavimentando la alfombra
con mazos de cartas
y deslizábamos autitos
de colección
u otros que engarzábamos
con piezas de “Mis ladrillos”,
un caudal que obtuve
sin buscarlo
de las ganas de agradar
de cierto pretendiente
de mamá
-nos andaban
sobrevolando-.
Estaban los juegos de mesa,
más civilizados,
Como el “Sufra”, “Espionaje” y luego el “T.E.G.”,
también acumulados
Por Gabriel,
y las estrellas rotundas,
los muñequitos Jack,
extraídos por cesárea
de unos chocolatines,
con los que armábamos equipos de fútbol;
la pelota era un botón
y la patada, la presión
de una birome.
La cancha era el pasillo
que ladeaba los dos baños
y luego se abría hacia los cuartos.
Las baldosas daban claras
las posiciones de arranque
en sus junturas.
Algunos Jacks se sacrificaban
a los balines de mi cañoncito Goliat,
regalo de Cocona Meyer.
Nunca los más anchos,
como el elefante Marcelo
O el pulpito de “Petete y Trapito”,
porque esos eran anchos y por ende aptos
para cubrir el arco,
hecho con “Mis ladrillos” también.
Ricardo era más grande
y condescendía poco;
a Gabriel lo hacía rabiar
y a mí más bien me apagaba
al ignorarme
aunque un día
me abordó
henchido de paciencia,
con amplia compostura
pedagógica,
y me enseñó a jugar
-palabras mayores-
al ajedrez.
La primera
y última vez
que gané a Gabriel
una partida
su blanco rey
de madera blanca maciza
llegó a cavar un hoyo
en mi cabeza.
En cambio Ricardo,
más diplomático,
luego de una serie
de derrotas imprevistas
se dedicó a estudiar en libros
las estrategias maestras
y desde entonces se mantuvo
fuera de nuestro alcance,
tanto así
que los otros dos
abandonamos para siempre
el magno juego de los sabios.
Esto pasaba, claro, años después.
Los preparativos para
el primer día de escuela
habían sido simples
pero intensos.
Mamá me armó una cartera
enorme
y me enfundó dulcemente
en el guardapolvo iluminado
de un blanco cegador
mientras Gabriel revoloteaba
en la brisa de los celos.
Luego caminamos unas cuadras
hasta el escándalo de los otros.
Me tomaron una foto
entre los murales gigantes
y coloridos de la entrada.
Mamá se fue corriendo.
A los nuevos nos condujeron
hasta un salón inmenso.
Íbamos todos juntos,
luego nos dividirían.
Yo me senté con una chica delgada
de piel morena
con el pelo estirado
resuelto en un moño verde
que dejaba caer
su cola de caballo
vivaz y encantadora.
Se llamaba Laura Echevarría.
Su risa era sonora
y en el patio jugaba al elástico
como nadie.
Hicimos las vocales
con plastilina.
Costó mucho la “o”
sin cortar el cilindro
que tanto ácido aroma
desprendió al amasarse.
La maestra era petisa,
llevaba gafas
y cierto sarcasmo
que todavía me hormiguea.
Yo pedí para ir al baño
y me arrojó alguna burla.
Desde entonces me hice pis regularmente
sobre mis sufridos pantaloncitos
de sarga gris.
Al volver a casa
Mamá me preguntaba
por el estampado húmedo
cuya causa me esmeraba
en no reconocer.
Resolví aquel problema
de algún modo
pero los días en la Escuela Número 2,
República de Méjico,
estaban contados.
Papá vino a buscarme
aquella tarde
y a Laura Echevarría
ya nunca más la vi.
Mi próxima clase sería
en la Escuela Número Dieciocho,
Domingo Faustino Sarmiento.
Otro barrio,
como quien dice otra vida.
Buena ocasión es esta
de confesar un segundo latrocinio
en la vida de antes.
La Escuela Dos
tenía un kiosquito
asomando en el patio
adonde se acudía en tropel
y se compraban golosinas.
Se hacía con billetes.
Yo nunca había tenido ninguno
pero los había visto
en la billetera de mamá.
Fui allí y elegí uno,
el de color más atractivo.
Era violeta oscuro.
Mi alegría consumista,
el vértigo de la primera compra
chocó contra la señora del kiosco
que no me lo aceptó
porque decía que era muy grande
-el billete-.
Un rato después
irrumpía mamá en la escuela
para recuperarlo.
¿Cómo lo supo?
Y amén de eso,
¿para qué lo querría,
si no te lo aceptaban?
Mis escasos días
de jardín de infantes
habían sido
menos ajetreados.
Protesté, sí, el primer día,
y bien me lo cobraron luego.
Mamá me había cosido una bolsita
de tela celeste
y le había bordado mi nombre
en hilo azul.
Cerraba con elástico.
Adentro se colaban frutas,
galletitas
y alguna otra cosa.
La señorita era buena,
se llamaba Teresa
y esperaba que jugáramos,
básicamente.
Era en Nuestra Señora
del Rosario de Nueva Pompeya,
pero nunca entramos en la iglesia,
Y yo ni recordaba
que me hubiesen bautizado ahí.
Antes del mes
Mamá dijo que no me llevaría más
porque no me gustaba.
Y yo acaté,
por la culpa
de mis quejas previas.
Pero sí me gustaba.
Me quedó mucho tiempo libre.
Luego una tarde
me senté en el peldaño
de entrada a la farmacia
propiedad de mi tía
-otra tía, que vivía lejos,
hermana de papá-
a ver pasar la vida.
De pronto vi a Teresa
gigante y duplicada
avanzando hacia mí.
Mi espanto le dio risa.
Dijo que no me asustara,
que se trataba solo
de su hermana gemela.
No pretendía castigarme,
habían venido sólo
a comprar un remedio.
Compraron el remedio.
“¿Por qué me abandonaste?”, dijo.
Me extrañaba.
Luego se marcharon juntas
y nunca más las vi
a ellas tampoco.
Mi papá hacía de farmacéutico
aunque no se había recibido,
según supe después.
Cuando tuve varicela
me pareció divertido
porque todos hablaban de eso
y me gustaba la palabra,
“varicela”.
Papá embebía gasas
en un líquido amarillo
y me las adhería con anchas
cintas blancas.
Después me bajaba los pantalones,
me ponía culo para arriba
y daba la inyección.
Eso ya no me hacía tanta gracia
y lo expresaba gritando,
Mientras todos reían
A mi alrededor.
Detrás de la farmacia,
en un departamento muy pequeño
vivía Tatá,
la madre de mi padre.
Era austera por convicción,
se negaba a recibir una heladera
y guardaba los lácteos
en el espacio frío
del medidor de corriente,
pero tenía una huerta
cargada de ciruelas y duraznos,
y enredada de parras
de uvas chinche,
las más dulces del mundo.
Se le multiplicaban los caracoles
y nosotros se los matábamos
de cientos de maneras,
asándolos, por ejemplo,
en el remanente de carbón
de los asados que tal vez
hacía papá.
Sus dos hijos
la trataban de “usted”.
Según el mito,
no sonreía nunca,
lo cual no era tan cierto.
Lo hacía cuando nos alternábamos
para tomar con bombilla
de la jarra de té dulce
que nos preparaba
o cuando en la tele anunciaban
alguna película
de Carmen Sevilla.
Ella siempre cantaba
las coplas de Luis Candelas,
las únicas que se sabía.
Iba a la iglesia todos los días
salvo cuando había bodas
porque la ponían triste,
y daba para los pobres
todo lo que juzgaba sobrante,
es decir casi todo.
Había nacido en un pueblo
de León
llamado Riaño
del cual me mostraba orgullosa
una postal en blanco y negro.
No hay que buscar ya ese pueblo
porque hicieron un embalse
y lo inundaron
cuando ella,
por suerte,
ya no estaba
Para lamentarlo.
Odiaba al General Franco
con toda su alma.
También a su marido,
al que nunca nombraba.
Lo había dejado abandonado
en Ituzaingó
cuando emprendió su fuga
a Mar del Plata
según un plan trazado
al mínimo detalle.
Se había casado con él
porque le daba lástima
pero no lo había querido nunca,
según su testimonio.
Algunas veces me obligaba a rezar
y yo no me atrevía
a decir que no sabía,
entonces susurraba algo
bien bajito
reforzando las eses
aunque nunca me sonaban
como a ella.
Todo el norte de España
le cabía en cada una.
En los tiempos del exilio
Se fueron mi tía y mis primas
Y después la mandaron a buscar.
Murió en Madrid.
Aquí cuenta el mito
que se comió los restos
de un guiso de varios días.
Y luego reventó.
La noticia nos llegó por carta
y yo no supe como tomarla
porque la muerte no existía todavía
o, como en este caso,
sucedía muy lejos.
¿Qué decir de su marido abandonado,
Constancio en España,
Constantino en Argentina,
si murió y lo supimos
quince años después?
La noticia vino con una hija
que tuvo en Entre Ríos.
¿Cómo sería su rostro?
No trajo ningún retrato.
En internet hay una foto
con la orquesta de su pueblo,
Sabero, en Palencia.
Figura su nombre
pero él se desdibuja
en sepia indefinido.
Tocaba el requinto.
Sé que componía canciones
y conquistaba mujeres con ellas
aun delante de Ángeles, mi abuela.
Ella, claro, nunca perdonó.
Tras fallidos intentos
de reconquista,
Constantino se fue a labrar el campo
Y en el campo se quedó.
En cambio Jesús, el que engendró a mi madre
estuvo siempre presente
en la foto del día de su boda
que explota de luz propia.
Está muy elegante
con camisa blanca y corbata corta,
espigado y de pie
tras de mi abuela sedente,
coqueta y desafiante.
Los ojos son enormes
y gritan que son celestes.
La nariz es afilada
Y la boca muy fina
como sólo las tenían
los de antes.
Su pelo es de un rubio alegre,
como si no supiera
que para morir
le faltaba tan poco.
En 1975
la gente empezó a contar cosas
que no había contado antes.
Las primas de Pamplona
enviaron una revista.
Hablaba algún testigo
de su muerte.
Yo volví de la escuela
y encontré a mi madre
sentada en la esquinita de su cama
no leyendo
sino llorando y llorando.
¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa?
Retiré el envío de su falda
Y vi aquel nombre impreso;
“Jesús Lorente Pérez”.
Lo llevaron a un bosquecito elevado
Sobre la entrada del pueblo
Y lo soltaron para cazarlo
Como a un conejo.
“¡No me matéis!
No lo pido por mí.
Tengo una hija de seis meses
que morirá de hambre
si yo no trabajo”,
Dicen que imploraba.
Pero sí lo mataron
promediando aquel infausto
1936.
Son cosas que pueden hacerte
cuando tu nombre es Jesús
y también cuando tu nombre
es cualquier otro.
El nuestro no llegó a los treinta y tres,
apenas pasaba los veinte.
Mi madre hizo luego
como que dejaba de llorar
pero ese llanto nunca
se detuvo.
La escuela 18 era más vieja
y por ende, más altos
sus techos y sus ventanas.
La bordeaba un escaso jardín.
Apenas entrar, sobrepasando
la dirección y el gabinete
se abría la galería como un damero gigante
donde convergían casi todas las aulas.
En ellas cambiaba el suelo,
se oscurecía en arqueadas tiras de madera crujiente.
Todo estaba pintado de amarillo.
Mi primer grado
se acurrucaba a la derecha
para mirar a la calle,
con vista a la avenida Independencia.
La puerta acristalada
también dejaba ver la galería.
El pizarrón era negro.
La señorita era buena.
No fui el único nuevo alumno.
Entraba otro justo después.
Fabián Marra.
Y se sentó conmigo.
Me gustaba conocer apellidos.
Fabiana Casaquín
era mi casa quinta
y a Roberto Avanza
le cantaba “Avanza el enemigo...”
como en la Marcha de San Lorenzo
lo cual era a todas luces muy gracioso
aunque sólo a mí me lo parecía.
Los que peor se portaban
eran los mellizos Verdi,
iguales en lo rubio,
en lo alto
y en lo malcomportados;
acaso si hubiese sabido
que eran un anticipo de la ópera
que me llegaría veinte años después
les tuviera entonces menos miedo.
Fabián Marra también era de temer,
desplegaba por instinto la conducta mafiosa
pero su corazón era de azúcar blanda
y me cuidó desde primero a séptimo
con la fidelidad apuntalada
en cada uno de sus rulos y sus pecas.
Eran tiempos en los que, si llegabas nuevo,
y alguien te decía “sentate acá conmigo”
entendías que nada es porque sí
y guardabas el gesto en relicario,
y así lo había
recibido yo
-a veces, al descuido,
nos portamos bien-.
La única grieta en la protección portentosa
que me brindaba
se abría cuando él se enojaba conmigo
pero fueron muy pocas
las infelices ocasiones.
Alabado sea el Señor.
Mi vista era muy corta
pero todavía nadie se daba cuenta
porque Fabián siempre me dictaba
cuanto el pizarrón llevaba escrito;
“Qué chicato de mierda que sos”, me decía
-él sí se había dado cuenta-
pero le gustaba hacerlo
porque lo compensaba en el aula,
único sitio donde mis habilidades lo superaban,
en el patio y en la calle él era emperador
y supe ser con orgullo su modesta escolta.
A la hora de organizar juegos sí me cedía el mando,
pude implantar cuanto en casa me enseñaba Gabriel,
más algunas elaboraciones de mi fantasía.
Cada uno aportaba según sus dones
y la calle no era sitio para temer a nada
-no con Fabián de guardaespaldas-.
A, B y C,
eran tres cursos
de treinta alumnitos cada uno.
En algunos comienzos de curso
nos mezclaban,
nos redistribuían.
Sin embargo, por algún designio,
las figuras importantes no se nos perdían
y en cambio, llegábamos a conocernos todos
y ser noventa figuraba un Universo.
Fui entendiendo la conveniencia de sentarme adelante
para ver algo
y a la vez empecé a dar la espalda,
compelido a darme vuelta
para conversar con las chicas de atrás,
Rosana Giacomello y Raquel Hilda Pérez;
casi siempre se sentaron justo ahí,
acaso porque “gustaban de mí”;
yo las compensaba torciendo cuello y torso
y hablándoles de todo
sin pausa,
entusiasta, jactancioso y charlatán.
Algunas veces me reprendía la maestra,
otras ya me daba por perdido
y cuando yo al fin desentorcía
y miraba al frente
la encontraba borrando del pizarrón
que se había
vuelto verde
las oraciones o fórmulas que no le había copiado.
“!Tan inteligente!
¡Lástima que no sepas hacer silencio!”.
Si me retaban no me calaba mucho
porque siempre me sentía el preferido.
Ahora me pregunto si era así
o creerlo fue un error
a la medida de mi conveniencia y capricho;
lo cierto es que cuanto explicaban
yo me afanaba por aprehender
y mi insaciable hambre de amor
descosía el guardapolvo
de modo que, por pedirles el saber
y recibirles el cariño
entraba como Pancho por su casa
en el corazón afantaseado de segundas madres
que muchas conservaban
a pesar del bajo sueldo y todas esas cosas.
La que no me lo puso fácil
fue Nora, la de segundo grado,
que bajo su pelo cano y sus anteojos gruesos
apretaba la boca para que no escape
el espeso revoque de su rouge fosforescente.
Fue la única que hizo hincapié
en mi defecto de fábrica;
nunca hice
los deberes en casa
y con las notas de reprimenda
que enviaba a mi familia
le fabriqué avioncitos.
A partir de tercero
aprendí a apurarme para hacerlos en clase
y sacrifiqué recreos cuando fue necesario.
Lo curioso es que me encantaba hacer la tarea,
pero me era imposible desplegarla en el hogar.
Nunca me privé de sentir la culpa de mi pereza
ni el terror al castigo
aunque éste nunca pasó a mayores,
al menos durante la escuela primaria.
Fuera de clase
las horas eran
para la vida social del barrio
-los chicos entonces
podíamos vivir en la calle-
y, en la vertiente hogareña,
para los juegos que inventaba mi hermano,
para leer otras cosas
-historietas primero, novelas después-
y, claro, para la tele,
esa niñera omnipresente que nos había precedido
y esperado
con su fulgurante epopeya en blanco y negro
tan cercana a los sueños.
Para terminar de convertir la vida
en algo diferente
yo solía mirar los programas
haciendo la vertical
sobre nuestra alfombra turca,
no estirando los brazos
-no podía-
sino apoyando todo el peso
sobre la tapa de mis sesos,
que acaso está más plana
desde entonces.
Teníamos dos canales
-el 8 y el 10-
y, a veces, bien,
se veía sólo uno.
La cuestión era dejarse llevar.
La primera fascinación
vino en los dibujitos.
Un murciélago
amigo de un karateca
me gustaba especialmente.
También los autos locos
donde Patán reía la maldad imposible
-la maldad en un perro-
y una rubia detenía
toda la carrera
para pintarse los labios.
Eran muchas estrellas al volante,
no como en Meteoro,
donde él lo concentraba todo
en el intenso ardido de sus ojos negros,
grandes y redondos,
venidos del Japón.
Reinaba la Pantera Rosa –para nosotros,
Gris-
escoltada por Clouzot y el Oso Hormiguero.
No digas sí, di oui.
Las tardes no eran tardes sin el zorro
-aunque su media hora resultaba escasísima-;
nada como colarme en su caballo negro,
tomar su misma capa y su antifaz
para marcar de zetas toda mi California.
Ser cobarde ante los otros y la luz del día
pero valiente por penumbras y de incógnito
se imponía a la clase de héroes
que éramos nosotros.
Con Hitchcock y las noches de terror
descubrí mi vocación de sufrimiento;
horas macabras, sin duda,
que se pagaban con fatal desvelo.
En cambio, una tarde, se anunció una serie;
tres niñas que corrían bajando por un prado
junto a un perro lanudo y lengua afuera.
Comandando una carreta, el padre sonreía,
la madre también.
Convivir esa familia desde el primer capítulo
me hizo sentir posible que existiera un Cielo
aunque lo pagásemos en lágrimas que por cada entrega
Hubimos de derramar copiosa e infaliblemente.
Cuando Mary despertó y estaba ciega
el cielo se derrumbó y gritamos todos.
Los japoneses seguían en su obsesión por los ojos redondos;
nos entregaron una Heidi en las montañas;
revolvimos a conciencia cada queso,
le cuidábamos a Pedro los cabritos,
empujamos esa silla de Clarita
y, cuando pudimos escapar de Frankfurt
Y de la vinagrosa señorita Rottenmaier,
al grito de “¡Abuelito! ¡Abuelito!”
lloramos como locos con Ricardo
mientras madre se reía de nosotros.
En Buenos Aires había cinco canales,
un festival de posibilidades mágicas,
pero los abuelos eran muy estrictos
y nos dejaban ver muy poco rato.
Había que cuidar la luz, decían;
tanto la eléctrica
como la del entendimiento.
Pero claro, a la tarde empezaban las novelas
y los dos se entregaban sin recelo
con tierna expectación apasionada.
La primera que recuerdo, la gloriosa,
la daban de noche, y no me dejaban verla
porque era muy fuerte,
Pero me colé con ellos para el último capítulo
que tuvo final triste;
la pareja enamorada bordeaba una piscina,
Irrumpía el marido malvado y engañado
y los liquidaba con una pistola
para luego suicidarse impunemente.
Ante ese final inesperado
la indignación de mi madre y de mi abuela
no tuvo límites.
Nos habían enrostrado la tragedia.
Sin duda, nos quedó la piel naranja
y el alma prevenida;
vendrían tiempos difíciles.
Pero faltaba mucho,
y un corazón de niño,
aunque cera dispuesta
para todas las hendiduras,
lo sortea casi todo.
Mamá dejó de ser una inspectora
-la dejaron “cesante”-
y tuvo que granjearse nuevo empleo;
aprendió a conducir
y tuvo un auto verde oscuro
como las esmeraldas o la yerba mate usada.
Yo la acompañaba bastante.
Espléndida al volante,
redondeando su voz brillante y afinada,
me cantaba canciones madrileñas
o tangos de Gardel
y de Mariano Mores,
como aquel de Margot,
que llevaba boina azul
y en el pecho colgada una cruz
o el de los carnavales
con el pintor escobroche,
Serpentinas
Y una pizpireta dama de organdí.
Ahora íbamos en auto, ya no en taxi
a lo de los Meyer
donde solían pasarse el fin de semana entero
jugando al póker.
Mamá les ganaba siempre
y yo reventaba de satisfacción,
aunque debía guardar distancia
porque mi presencia la desconcentraba
y aquel juego, sin duda,
era cosa de grandes.
Yo me desvivía por Karen,
la nena de la casa,
que era rubia y pecosa,
compartía sin remilgos su palacio
Y hasta su perro Cocker,
al que llamaban Pipo
y salía conmigo de paseo
pagándome en amor desmesurado
porque ya nadie más lo cortejaba.
Él me arrastraba a la cocina
para que en su nombre asaltara la panera
y luego me guiaba a su correa;
de ahí a espantar a los gatos
que moraban entre los tubos del gas, enfrente
-las puertas nunca
se cerraban con llave-
y luego al parque San Martín, interminable,
que ondulaba su extensión de verde y roca
mimetizado con el mar al que miraba,
y escondía tesoros infinitos
como el blanco furor de una cascada
que nacía de entre arbustos y palmeras;
hacia allí peregrinábamos
con acuosa y pagana devoción.
A veces, claro, había gatos
también en el parque
y apenas me alcanzaban las piernas
para seguir sin caer
tras la gesta cazadora de aquel perro
que solía convertirme en barrilete.
Puedo sentir sus orejas todavía
y el amoroso don de un lengüetazo.
A aquella casa
yo le había contado hasta once cuartos.
Sobreabundaban los juguetes
y las curiosidades.
Allí se exiló mi bicicleta
cuando dejamos de tener espacio
-me duró muy poco-;
era con rueditas
y yo sabía que sólo podía manejarla
con rueditas
pero un día le quitaron las rueditas
sin avisarme
y yo desprevenido me subí a dar vueltas
por el jardín
sin el miedo previo y necesario
que hubiera necesitado
para poder caerme;
así, sin darte cuenta,
te vas haciendo grande.
Allí la espié a Karen
en la bañera
y me di cuenta
de que le faltaba algo;
ella me dijo que sólo
los nenes lo tenían;
no le creí del todo.
Al menos seguíamos iguales
cuando empalmábamos las dos escaleras
bajándolas de traste, escalón por escalón;
exclamábamos a coro: “¡Ay, mi culito!”
“¡Ay, mi culito!”
por cada peldaño descendido
y reíamos sin pausa
Hasta llegar al piso.
Allí hubo una sirvienta
-así se les decía-
morena y amable,
venida del norte,
que en la intimidad apartada del cuarto de servicio,
pasando el de planchar,
me enseñó el gusto por las canciones románticas
que acumulaba en pila
de discos simples
junto a su propio Winco.
Se llamaba Leonor,
y se volvió a su tierra
porque extrañaba mucho.
Una Pascua
llenaron de huevos
los arbustos y las enredaderas.
Mi corta vista me jugó mala pasada
pero Gabriel me regaló uno
de los que encontró.
En la mesa de las cartas
y las fichas
hacían una pausa
de cuando en cuando
y yo me colaba a pedir permiso
para quedarme a dormir.
Casi siempre me lo daban;
no por eso era más tenue
la excitación.
En cambio, antes del primer acto
de la escuela
en el que yo iba a actuar
me quedé a dormir
en lo de las Manuel
y entre las tres hermanas
que eran crueles
me escondieron una bota
del disfraz.
Fui el único enanito
en zapatillas;
ordenados por altura
quedé tercero.
“-¿Quién usó mi tenedor?”,
acusé a Blancanieves;
ella, gigante entre sus tules
de transparencia turquesa
buscando nuestros brazos
desmayó
y fue directo al suelo.
Fabián, que era más alto,
hacía de árbol.
Mamá estaba de viaje
por trabajo
pero Cocona Meyer,
que me llevó,
dijo que fui el más lindo
de los siete.
En tercer grado
bailamos el Pericón
en medio de la galería
y algún año siguiente
gané un concurso alabando
a San Martín
-perdón por la jactancia-.
También tenía suerte
con las rifas.
Estaba muy seguro
de que obtendría el premio
y así sucedía.
Una vez, no en la escuela, en un campo
adonde habíamos llegado
no sé cómo ni por qué
un muchacho sorteó una culebra
entre docenas de niños
y, cuando la gané,
me la enrosqué en el cuello;
fui corriendo hacia mi madre,
pero no se puso contenta.
Se esmeró mucho,
Guardando las distancias,
para obligarme a dejarla
por los pastos.
Años más tarde
Ricardo me trajo una
desde Misiones,
hecha con huesos pintados,
que me veló mil noches
desde la mesa de luz.
La infancia era eso:
tomar entre mis manos
sin reparos
para besar con ternura
a las tortugas,
las serpientes
y los sapos.
Tortugas tuve tres.
La primera se llamó Burocracia
como la de Mafalda.
Si le acariciabas la pera
estiraba el cuello
y permitía besos
en su cabeza.
Vino al mismo tiempo
que nuestro primer grabador
y hacia él corría, soñadora,
cuando sonaba el cassette azul
de Roberto Carlos
que la dejaba hipnotizada.
Los primeros ladrones
que nos vaciaron esa casa
se llevaron ese cassette
y los de Julio Iglesias
pero dejaron todos
los de Serrat.
Las otras dos tortugas
llegaron descartadas
por sus dueños
-vivíamos de nuevo en una casa-
y convivimos armoniosamente
hasta que nuestra primera gata
se empeñó en no dejarlas
asomar cabeza
y una fría madrugada
con un plan estudiado
se fugaron en patota.
Supe luego
que una vecina
de diez o doce cuadras más allá
las encontró
y las adoptó.
Pero entonces nosotros teníamos
a la gata.
Mamá había visto a una
recién parida
y se enterneció de tal modo
que esa fue la oportunidad perfecta
para meterle, si no el perro,
la mascota.
Tenía que ser macho.
Mi amigo Gustavo
patrulló su barrio
y apareció con uno
bonito y diminuto,
blanco, marrón y negro.
-¿Seguro que es macho?
-Seguro.
Verle, no le veíamos nada...
-Si es de tres colores, es gata,
apuntó una vecina malalengua,
no
hay machos de tres colores.
-¿Qué tendrá que ver el color
con el sexo?,
respondimos airados.
La opinión de la vecina
Fue cosechando adeptos.
Al parecer, todos lo sabían,
excepto nosotros,
De modo que “Erín”, el primer nombre
con que me encapriché
-no muy masculino, ahora que lo pienso-
dejó paso a “Penélope”,
acaso un poco largo,
pero ella fue creciendo
hasta llenarlo
y aquella fausta entrada
en nuestra casa
requería
dignidad mitológica.
En título era mía
pero madre la amó con tal locura
que así se la apropió,
siendo el amor la única
moneda indiscutible.
Eso sí, para su primer parto
estaba yo solito
y ella, con su panza-tanque
saltó una y otra vez
desde la caja que le habíamos dispuesto
incluso cuando la ubiqué
sobre otras cuatro,
haciéndome entender
Que debía quedarme en su vigilia.
Así hice.
Me asusté con el primer nacido
porque ella dio una vuelta
de circo, dando un grito,
y luego, porque pensé
que se lo estaba comiendo, pero no,
estaba deshaciendo el envoltorio.
Luego esos hijitos
y los próximos
llevaron nuestra casa
a la vitalidad extrema.
Era tan avispada
que hasta aprendió a abrirse sola
la ventana
y así, durante sus tres años,
tan bella y elegante,
fue, vino, estuvo y anduvo
cuanto quiso.
Luego desapareció
durante varios días.
Quedamos consternados.
La encontré al fin
en el baldío de enfrente
que se anunciaba plaza
y hoy está lleno de casas.
Allí, bajo un eucalipto,
la enterré.
Algún vecino había probado en ella
la buena puntería de su rifle.
Digamos que aquel tiro
me terminó la infancia
en tanto el hueco pudoroso
de nuestros corazones
reverberaba
la nota interminable
de un maullido lastimero.
La memoria es feliz.
la infancia
lo era
más o menos.
digamos que a veces
Gabriel
me lo ponía difícil.
Podía volver nervioso
de la escuela
o de su primera changa
veraniega,
prender la luz
y subirse a mi cama
sólo a sopapearme
o, más perversamente,
atorar mis brazos
bajo sus rodillas
y tipear sobre mi pecho
(“la máquina de escribir”)
hasta hacerme, literalmente,
mear de risa,
para que llorara luego
en mi rabia impotente
mientras él
ya con la luz apagada
hacía navegar por el cuarto
su despertador redondo y rojo
porque sabía que el botón blanco
fosforescente
que lo coronaba,
contra todas mis declaraciones,
me hacía temblar de miedo
en su danza amenazante.
¿Cuántas veces habré soñado luego
que Gabriel me tiraba
por la ventana
de nuestro cuarto
en el décimo piso?
La misma por la cual lo veía
puntualmente
cada mediodía
venir corriendo seis cuadras
con su cartera flamante
y su delantal impoluto
-siempre fue ordenado y pulcro-
desde la parada del colectivo
-no se había querido cambiar de escuela-
porque se estaba meando
y no llegaba,
no llegaba.
Entonces yo reía
en nuestra ventana
no tanto por su apremio
mingitorio
como por alegría
de que volviera.
Cuando se fue a La Plata
a estudiar Medicina
el agujero fue tremendo
pero al cabo de seis años
la familia obtuvo
su primer doctor
y eso nos empujaba
a pensarnos adultos.
¿Cuantos años me duró esa afición?
Una hoja, un bolígrafo
y a inventar un mapa.
Eran poco ecológicos:
se me llenaban de tierra
y los mares quedaban compungidos,
Apenas eran bordes
para los cientos de islas.
Cada una era un país
y yo, mezcla de Adán
y de Conquistador
los nombraba a mi antojo
constelándolos de ciudades
que bautizaba también.
Eso sí, carecían de fronteras.
Cada isla era libre y entera,
daba la espalda a las otras
y a quien la fundara.
¿Dónde habrá ido a parar
Toda esa gente?
Eran tiempos en los que me soñaba siempre
viviendo en otra parte.
En Buenos Aires, primero,
con mi tía y mis abuelos.
En España luego, la tierra-música
de las historias terribles
que contaban
donde todo se me antojaba mágico
porque pensaba que allí
se pronunciaba la “Z”
como ellos, los abuelos,
la habían impreso
En la perilla entregada
de mi corazón.
Un día, después de andar los sitios
a tontas y a locas
descubrí que sólo
quiero vivir en Argentina
pero claro, para entonces
ya no era más un niño
y había medido la distancia impúdica
que va del día a día hasta los sueños.
Llueven los cascotazos
Sobre estas calles ríspidas...
¿Quién puede transitarlas
sin su memoria feliz,
ese alhajero de pequeñeces
imprescindibles
donde buscan sustento
las raíces delicadas
de cuanto aspire a traducirse
en alegría?